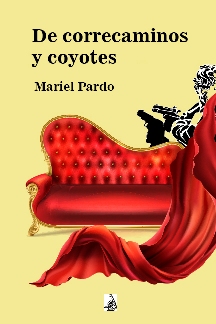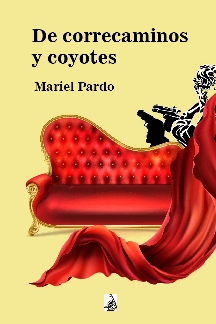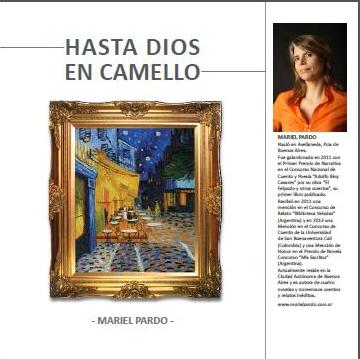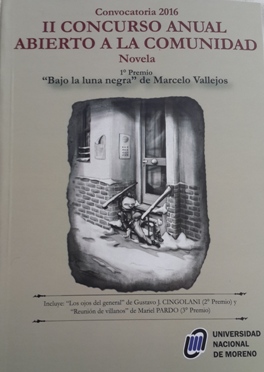9/15/2018
A ser como Pere, El Flaco, Tito Almafuerte, Arístides, Yago y Shorty se llega mediante variados y, a veces impremeditados, caminos. Una condición física, un desengaño, un romanticismo exacerbado o un plan fallido puede convertir al actor en villano exclusivo. Después, lidiar con los abucheos, la ignorancia y hasta los bajos honorarios de un público que sueña con los héroes de ficción, a los que conviene nunca quitar el maquillaje.
Amistad y actuación se conjugan para una última reunión en el café. Pere deberá enfrentar sus fantasmas para cumplir ese último deseo al compañero de ilusiones y fracasos. Jugar, siempre jugar; a ser otro, a ser mejor. Las encrucijadas del escenario se vuelcan a la vida. O al revés.
“… la nuestra es una profesión azarosa e inestable; vivimos sometidos a vaivenes –de la suerte o de las personas-, éxitos caprichosos y fracasos aún más antojadizos; dependemos de los juicios, sin leyes que los respalden, que pueden condenarnos y absolvernos por iguales motivos; y nos persigue, implacable, una certeza que, sin embargo, insistimos en contradecir: el olvido”
Clic aquí para comprarlo.
.
8/21/2018
No nos costaba mucho intentar eludir la cobardía: todos sabíamos lo que era perder y eso, sin haberlo querido o buscado, otorga una tendencia automática a no escaparle al bulto.En el café, nuestra mesa no pasaba desapercibida; es que si bien es una costumbre muy típica de nuestros conciudadanos reunirse periódicamente en bares y confiterías con envidiable frecuencia para cualquier extranjero que aprecie las relaciones de amistad y camaradería, nuestro grupo lo hacía a horarios poco usuales. A las dos de la tarde no se ven mesas de varios comensales que pidan apenas algo líquido y se sienten durante horas; la mayoría se ocupan con dos o tres compañeros de trabajo que apuran un sándwich o el plato del día para volver a tiempo a la oficina. Pero nosotros en los horarios en los que la gente acostumbra a juntarse, distenderse y conversar, debatir o simplemente pasar el rato, teníamos ensayo o función, cursábamos Taller de Perfeccionamiento Actoral, Modulación de la Voz, un seminario de “Visión Shakespeareana de la Trama”, o enriquecíamos nuestro oficio aprendiendo alguna disciplina –desde esgrima hasta boxeo pasando por auxiliar de enfermería, sommelier o ayudante de albañil– útil para cualquier papel actual o futuro. Nuestra mesa era llamativa por las caras de nada, los monólogos pausados, los silencios que fastidiaban el bullicio circundante y la alternancia de momentos reflexivos, agitados o risueños, según sucede en un intercambio cotidiano cuando no existe la necesidad de resultados perentorios o dictámenes concluyentes.
El café Coliseo no fue el sitio original de encuentro. Al principio, frecuentábamos el bar de la vuelta del Gremio, pero sucedía lo previsible: los “buenos” se quedaban con las mejores mesas, eran servidos primero, rápido y con una amabilidad indignante, y siempre ligaban de favor los cafés del postre o una copita de licor de huevo, que el dueño –otro gallego igualito al actual– servía con un emocionado copete cremoso y amarillo de tope que dibujaba maniobrando, serpenteante y gracioso, el botellón de vidrio. En aquel otro bar no faltaban los aplausos de pie de parte de alguna otra mesa ocupada por público que, azorado y exultante, no podía dar crédito a la oportunidad de palmear la espalda del “Niño Luis”, robarle un beso a “Cachito Peña” o conseguir el autógrafo de “Juan Fernando” en el preciso momento en el que, desprevenidos, entraron al café por tomarse un respiro después de un trámite, previo a regresar a sus hogares en el conurbano o para hacer tiempo antes de sentarse frente al torno del dentista que atendía en los consultorios de enfrente. Para nosotros resultaba muy humillante tragar finito ante los rostros bronceados de esos supuestos compañeros de ruta –por el sol o el maquillaje artístico–, sus sonrisas tan blancas como hipócritas y esa almibarada pose santurrona: engañosa, fingida o genuina, producto –en este último caso– de sus intelectos limitados o –en los primeros– de una estudiada interpretación.
Un día, Tito se percató de que el mozo tardaba en despejarnos la mesa para que nos sentásemos y, cuando finalmente sacó todas las tazas, platos, cucharitas y, seguidamente, humedeció la madera oscura con una vuelta elíptica de trapo rejilla, hizo una seña y de atrás nuestro surgió el “Niño Luis” con su representante y un amigo, quienes velozmente cabalgaron las sillas hasta acomodarlas alrededor de la única mesa que quedaba libre y que hacía largos minutos que nosotros aguardábamos (habíamos llegado cuatro de seis) con la paciencia a la que estábamos acostumbrados. Ese fue el límite, el punto de no retorno; nos fuimos casi en silencio, como si no hubiese sucedido nada, excepto habernos concedido un par de modestas represalias: Arístides les meó el espejo del baño de Damas, el Flaco descentró la puerta de una patada y yo me robé una botella de licor de huevo apenas abierta. Fue Yago quien nos había traído al Coliseo, el muy perspicaz vio que apenas a una cuadra funcionaba una sede del Sindicato de la Construcción y la fauna cambiaba notablemente. En general, los actores caminaban en dirección opuesta cuando salían del Gremio, allí donde transcurría la avenida con las paradas de colectivo, líneas de subte y estacionamientos; así que era prácticamente imposible que en el Coliseo fuéramos a dar con cantidades de compañeros indeseables, como nos ocurría del otro lado. Don Cisneros, el dueño, no tenía idea de quiénes éramos nosotros, ni tampoco por qué nombró así a su café – y no Compostela, León, Castilla, o al menos, Cibeles, Alcalá ni, aunque más no fuese El Alcázar o La Alhambra-, pero nos trataba con la misma indiscriminada rudeza que al resto de los clientes, situación que bastó y sobró para hacernos habitués.
Nadie en su fuero íntimo abriga el deseo, la necesidad o la vocación de ser el villano de la historia. Al menos, al principio o impulsado por una convicción genuina. Existe sí, en muchos de los postulantes, una especie de estado confuso o un sentimiento difuminado y amorfo que se manifiesta en pretender expresar rebeldía, sarcasmo o nihilismo, en algunas ocasiones interesante desde el punto de vista artístico, pero en otras, manifestación de estupidez llana. En circunstancias como esas, transitar el camino del “malo” es, curiosamente, una de las opciones más seleccionadas consciente o inconscientemente. Quiero dejar afuera aquellos actores que componen a un tipo de héroe poco convencional, que vuelve a ponerse de moda según las épocas, y que se disfraza de lo opuesto para encarnar su papel con algún matiz distinto o cambiando la perspectiva que el público espera ver; pero que, en definitiva, oficiarán –más o menos maquillados– el mismo rol, es decir que funcionarán en la historia de la misma manera que el galán arquetípico. Son los antihéroes: los perdedores, los tímidos, los que a fuerza de desgracias la vida los hizo hoscos o malhumorados, los sensibles, los de apariencia promedio, los antisociales, que, indefectiblemente, cerca del final, hallarán la forma de redimirse y demostrar su valentía o buen corazón. Esos, en general, no son papeles nuestros: o bien los componen quienes ya ofician de héroes –afeándose un poco al comienzo de la historia o aplacando su prestancia mediante cuidadosos y prolongados ensayos– o los cumple algún miembro de nuestro gremio por una única y excepcional ocasión –un capricho del director, la baja de algún contratado, un inusitado y efímero golpe de suerte–, lo cual no constituye más que una excepción y como tal, sirve como mera confirmación de una regla.
A ser como nosotros, los comensales de la mesa pegada al mostrador del Coliseo, se llega mediante variados, y a veces impremeditados, caminos. Algunos tienen una condición física inadmisible para otra cosa; otros se meten a trabajar en lo que sale, de puro entusiastas, y se van internando distraídos en las profundidades de un hábitat absorbente y vertiginoso, en el que se va perdiendo –sin saberlo– la noción del suelo y el cielo, el adentro y el afuera, y al final de un proceso misterioso y sutil, las agallas, la fuerza para huir. Todos nosotros teníamos un motivo, un plan fallido, un problema irresuelto, un deseo malogrado o tal vez fuimos atacados por un desengaño impensado o un ramalazo implacable de desidia que nos depositó en este sitio, despojados, pero ávidos. En ciertos tipos era más sencillo de ver que en otros.
Mis razones no las conozco; quizás haya sido un germen destinado a brotar alguna vez, un presagio ancestral, los favores esquivos de la fortuna, un trauma infantil… Sería cómodo decir que fue a causa de ella, o por mí que no fui capaz de superarlo… Los tiempos, más o menos coincidieron. Pero no sé, puede que viniera de antes.
.
8/21/2018
Se lee rapidísimo. Es claro: A la Sra. Mallard, que sufre del corazón, le avisan de la manera más amable posible que su esposo Brently falleció en un accidente ferroviario. Ella llora y se encierra, a recibir un sentimiento que sabe que vendrá pero aún no puede definir. Y le teme. Lo que sigue… sorpresa, y en serio sorprende. Mujeres que hicieron camino: agudas, inteligentes y divertidas.
“ And yet she had loved him--sometimes. Often she had not. What did it matter! What could love, the unsolved mystery, count for in the face of this possession of self-assertion which she suddenly recognized as the strongest impulse of her being!”
.
8/21/2018
J. Baldwin pasó su infancia en Harlem, su obra literaria refleja esa infancia ajustada, melancólica e incierta. Su cuento “Sonny ´s Blues”, uno de los pocos relatos entre los ensayos y las novelas, transmite de una manera directa y reveladora algo muy difícil para un escritor: los sentimientos, las ideas, la música; aquellas disciplinas en las que las palabras se muestran dejando demasiados y anchos agujeros. Un hallazgo, porque no es únicamente un activista de los derechos de las minorías, tiene una pluma que puede dejarnos asomar al misterioso y complejo abismo del alma humana. Especialmente, para quien crea que la literatura comprometida suele rebajar su calidad en aras del mensaje. Es recomendable la lectura en idioma original, pero las traducciones también sirven. Aquí un fragmento que debería tentarlos, y mucho.
“Entonces todos se reunieron alrededor de Sonny y Sonny tocó. De cuando en cuando uno de ellos parecía decir amén. Los dedos de Sonny llenaban el aire con vida, su vida. Pero una vida que contenía muchas otras. Y Sonny retrocedió todo el camino, y en realidad comenzó con el enunciado breve y neutro de la frase inicial de la canción. Luego comenzó a hacerla suya. Fue muy hermoso porque no había prisa y ya no era un lamento. Parecí escuchar con cualquier quemadura que él hubiera hecho suya, con cualquier quemadura que tuviéramos aún por hacer nuestra, cómo dejar de lamentarnos. La libertad acechaba a nuestro alrededor y comprendí, por fin, que él podía ayudarnos a ser libres si escuchábamos, que nunca sería libre mientras no lo hiciéramos. Y sin embargo, ahora no había en su rostro ninguna batalla. Escuché todo por lo que él había pasado y continuaría pasando hasta ir a descansar en la tierra. La había hecho suya: esa larga línea, de la cual sólo conocíamos a mamá y a papá. Y nos la devolvía, como ha de regresarse todo, de modo que, pasando por la muerte, pueda vivir para siempre. Volvía a ver el rostro de mi madre y sentí, por primera vez, cómo las piedras del camino por el que ella anduvo le habían herido los pies. Vi el camino iluminado de luna donde murió el hermano de mi padre. Y me traje de regreso algo más y me hizo dejarlo atrás. Volví a ver a mi pequeña y sentí las lágrimas de Isabel otra vez. Y sentí que las mías propias comenzaban a brotar. Y pese a ello estaba consciente de que esto era sólo un momento, de que el mundo aguardaba afuera, tan hambriento como un tigre, y que por sobre nosotros se extendían los problemas, más anchos que el cielo.”
.